El libro Átopos no ofrece respuestas, sino que invita a una “topografía” de la práctica docente que se dibuja a sí misma. En ese sentido, hace honor a la segunda acepción que da el diccionario de “topografía“: ir haciendo real, creando, una zona mientras se la va dibujando. Las distintas partes que conforman Átopos se inscriben en ese camino, mientras se lee se va construyendo su propósito: preguntarse por qué es tan difícil mirar de manera crítica la propia práctica docente.
Santiago Maisonave es el coordinador del trabajo que se llevó adelante a partir de la experiencia de una serie de talleres en los que los docentes de primer año de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la universidad local indagaron sobre sus propias concepciones y estrategias de abordaje de la lectoescritura en las aulas.
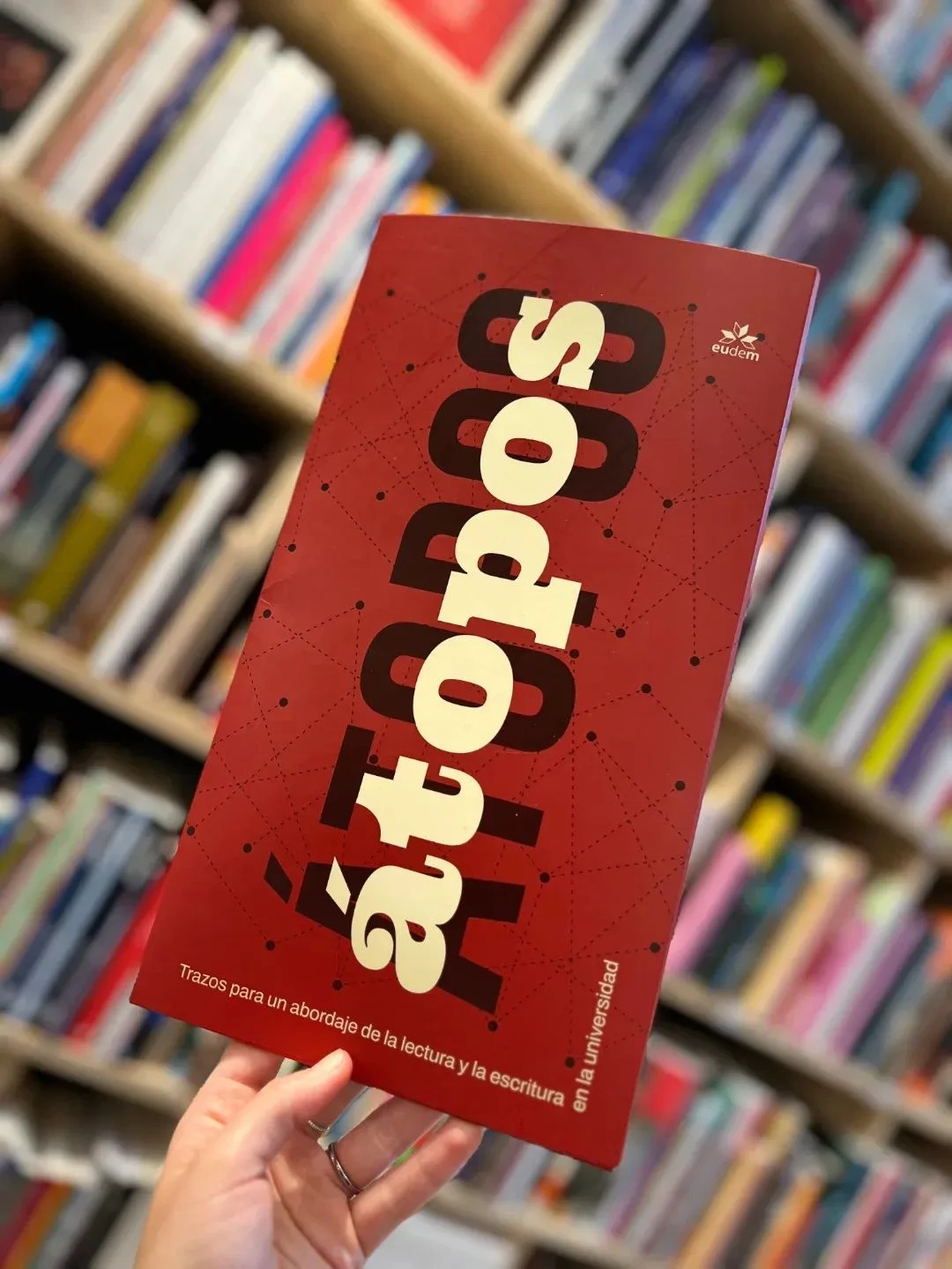
“Recién hace un par de días pudimos poner en palabras algo que estuvo siempre ahí, pero el otro día, para mí, lo pude sistematizar. Poner en palabras lo que me deja, por lo menos, la posibilidad de sistematizar un atisbo de respuesta o una intuición. Yo lo llamaría una intuición. Entreveo dos caminos posibles para trabajar la lectura y la escritura en la universidad. Un camino es el cognitivo, el de la intelectualización, el que pretende analizar el problema y encontrar respuestas. Primero, identifica las dificultades analíticamente, como dificultades vinculadas a los elementos más semióticos de la lectura y la escritura: a las relaciones entre los signos, al modo en que las dificultades de los estudiantes para leer y escribir se manifiestan. Por ejemplo, al no encontrar el registro adecuado de un discurso académico, en los problemas de cohesión y coherencia. O, al leer, en cómo no pueden identificar las ideas principales y secundarias, las articulaciones de fundamentación, etcétera. Es un camino más analítico y de intelectualización del problema. Y hay otro camino que es el afectivo. El camino afectivo trata de rastrear cómo los afectos entran en juego en la lectura y la escritura, cómo estas nacen de una historia afectiva y de un vínculo afectivo con las palabras. Y afectivo en las dos acepciones del término: porque tiene que ver con el amor, pero también porque nos afecta, es decir, cómo nos afectan las palabras. Creo, intuyo, y este trabajo parte un poco de esa intuición, la que luego se fue confirmando y afinando en el camino, que elegimos el sendero del afecto. Este proceso, este trabajo, este proyecto con el programa de acceso y permanencia y todas las intervenciones que estuvimos haciendo, entre ellas el libro Átopos, manifiestan un poco esa lógica: el camino del afecto, de buscar la afectividad y la afectación. Y empezar a tirar de ese hilo para ver cómo abordar el problema de la lectura y la escritura en las aulas”, comienza diciendo Maisonave.
La propuesta plantea que la enseñanza de la lectura y la escritura no debe limitarse a las asignaturas lingüísticas, sino que cada disciplina debe asumir su responsabilidad en el desarrollo de estas competencias. Nadie mejor que un especialista en matemática, por ejemplo, puede enseñar a leer y escribir dentro de los marcos discursivos propios de esa área. Además, se reconoce que todas las disciplinas, matemática, ingeniería, biología, literatura, historia, entre otras, están atravesadas por el lenguaje y que las palabras movilizan afectos en todos los campos del saber.
Por otro lado, se advierte que un enfoque excesivamente formal e intelectual sobre la lectura y la escritura tiende a centrarse en lo que los estudiantes no saben o no pueden hacer, resaltando sus carencias frente a las exigencias de la discursividad académica. Por eso, Santiago agrega: “Durante muchos años, con la mejor intención, creí que mi rol como docente era señalar todo aquello que alejaba a los estudiantes de una discursividad académica. Mi devolución se centraba en lo que faltaba: errores sintácticos, registros inadecuados, carencias. Pero ese enfoque, aunque bienintencionado, generaba una sensación de impotencia tanto en ellos como en mí. Sentía que estábamos a años luz de lograrlo. Con el tiempo, descubrí otro camino: el afectivo. En lugar de marcar lo que falta, empecé a buscar la agencia en lo que sí está. ¿Qué entendiste de lo que leíste? ¿Qué ideas aparecen en lo que escribiste? Aunque aún no estén del todo desarrolladas, hay un intento de pensamiento, una articulación incipiente. Y desde ahí podemos tirar del hilo, potenciar lo que emerge, abrir nuevas posibilidades e incorporar recursos que aún no están presentes, pero que pueden llegar. Y ese cambio de mirada transforma la experiencia”.
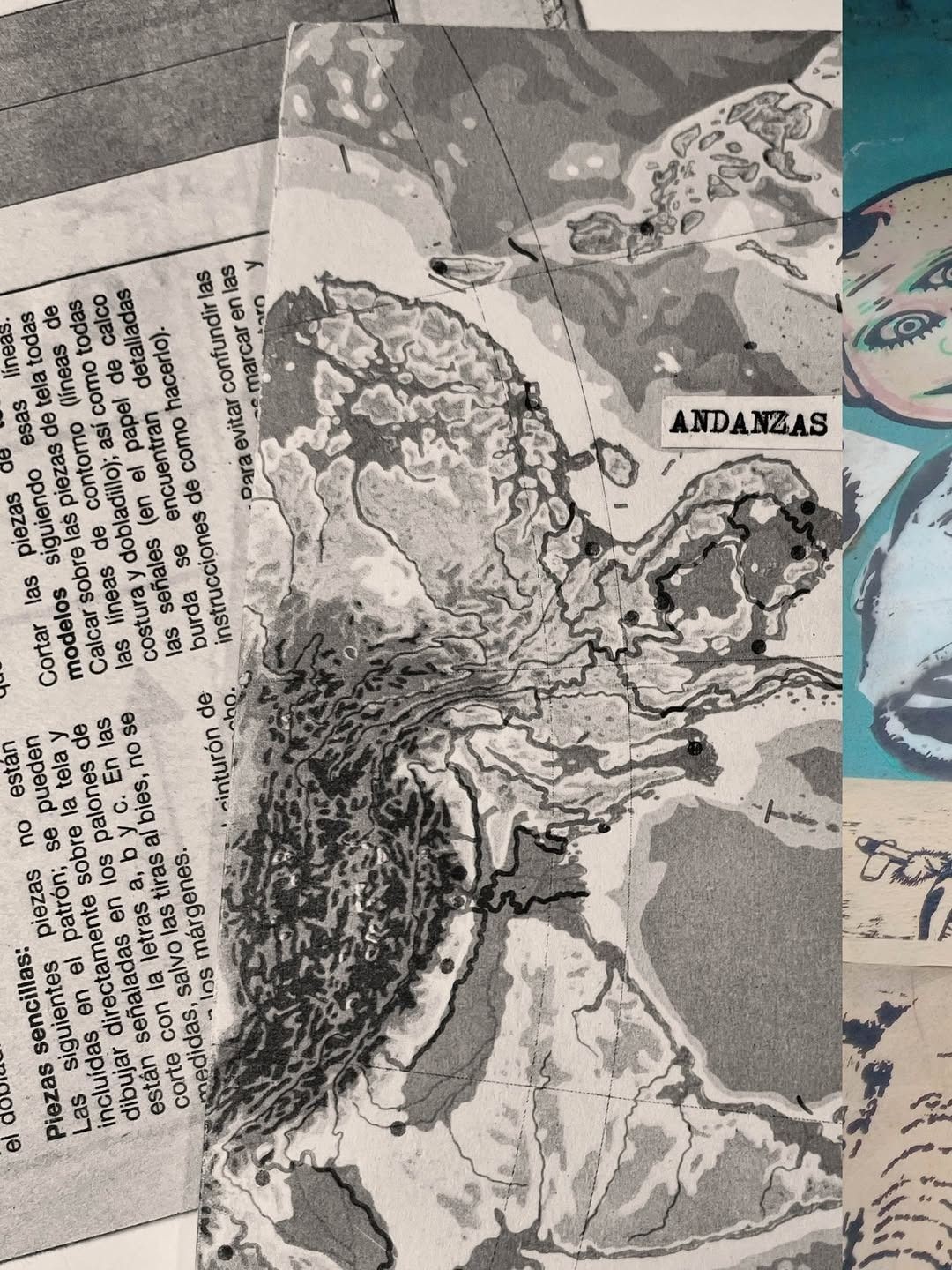
En esta instancia, vale señalar una distinción que hacen en el propio libro: la de cultivar e instruir, donde la primera se inscribe en el camino de los afectos.
– ¿Qué queda para los docentes que se acerquen al material?
– Cada uno de los docentes o lectores de este material deberá encontrar algo que le interpele o le estimule. Van a tener que hacer sus propias traducciones de ese proceso y encontrar sus propias preguntas y modos de aplicar esta lógica. Por ejemplo, ¿cómo podría ser el camino del afecto en el caso de mi trabajo con mis grupos de estudiantes? ¿Cómo puedo llevar a mi asignatura, con mi propio recorrido particular y singular de acercamiento a la lectura y la escritura, que incluye ciertos textos y experiencias que me marcaron, este camino? Una de las derivas de todo esto es un proyecto de investigación sobre narrativas docentes. Nos estamos proponiendo recuperar narrativas autobiográficas de los y las docentes de primer año, de todas las carreras de la universidad, sobre cómo fue su acercamiento a las competencias de lectura y escritura académicas. Todos tenemos libros y docentes que nos marcaron, tanto positiva como negativamente. Recuperar esas experiencias, creemos, es fundamental para encontrar estrategias de transferencia.
Ante el discurso inmovilizador que postula la sentencia: “El problema arranca en la primaria o la secundaria, los estudiantes llegan con carencias y no hay nada que hacer en la universidad“, la Alfabetización Académica responde con firmeza. Plantea que las competencias de lectura y escritura en la universidad son específicas y no pueden aprenderse completamente antes. Solo los miembros de la comunidad discursiva académica pueden inducir a otros a incorporarse a ese campo. Por lo tanto, cada disciplina, desde la matemática hasta la biología, debe construir sus propios puentes de abordaje, reconociendo que todos, sin excepción, estamos afectados por las palabras.
Por consiguiente, el objetivo no es solo la competencia, sino repensar cómo construimos nuestros vínculos educativos y habitamos los espacios de enseñanza. Es un llamado a que cada disciplina construya sus propios puentes, reconociendo que todos estamos afectados por las palabras, desde el campo de la Ingeniería hasta la Historia.
– La última pregunta tiene que ver con una cita del texto: “La única capacidad necesaria para un buen docente es arriesgarse a mirar de manera crítica la propia práctica”. Entonces, ¿cuál es la reacción de los docentes cuando los invitaban a pensar un poco su propia práctica diaria?
– En este proceso identificamos distintos momentos. Al principio, suele haber cierta resistencia, una percepción de riesgo al revisar la práctica docente. Pero cuando logramos atravesar esa barrera, se abre otro momento: el de la entrega. Y esto se potencia porque elegimos un camino poco habitual en la formación docente: trabajar desde el cuerpo, desde prácticas somáticas. Los encuentros comenzaban con algo tan simple como respirar juntos, registrar las sensaciones que trae la respiración, caminar en ronda prestando atención al cuerpo. Son dinámicas básicas, introductorias, pero para muchas personas resultan novedosas. Porque no estamos acostumbrados a observar nuestro cuerpo sin querer corregirlo, simplemente a registrarlo y a compartir esa experiencia con otros. Y ahí empieza a pasar algo. Se corre el velo del pudor y la vergüenza, y aparece una nueva disposición: el entusiasmo. Surge una emoción que estaba contenida, tapada por el peso de la exigencia docente, por la idea de que hay que tener todas las respuestas. Cuando ese peso se afloja, emerge la alegría, el juego, el deseo de seguir explorando. Los encuentros se volvieron profundamente emotivos y transformadores. Muchos docentes compartieron luego que estas prácticas impactaron directamente en su forma de enseñar, abriendo nuevas maneras de habitar el aula y de vincularse con sus materias.
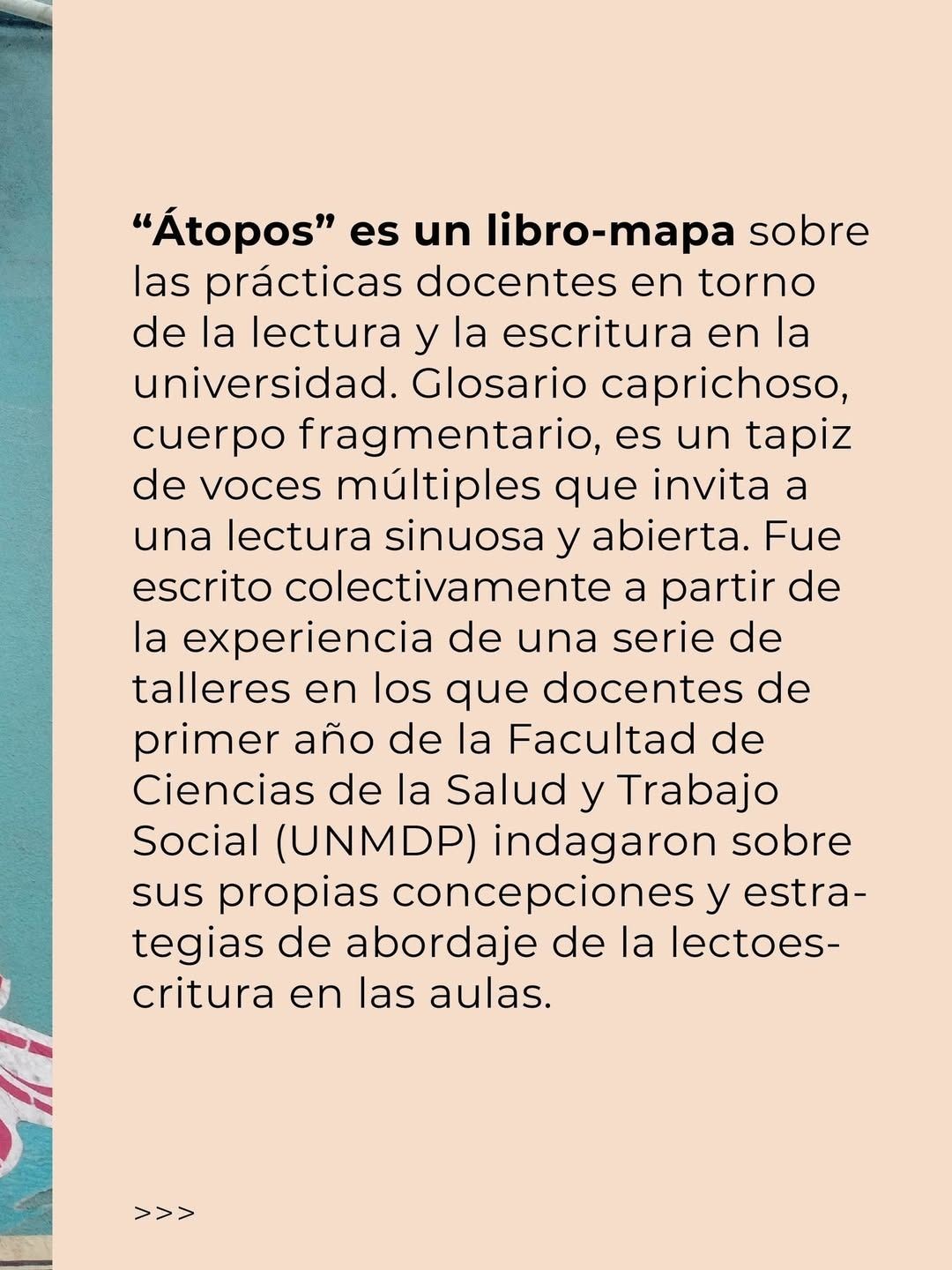
– ¿Sintieron ustedes, al ver el resultado de todo el proyecto y de las y los docentes que participaron, que fue algo liberador? ¿Alguien dijo: “Ah, ahora sí me animo a hacer esto o aquello…”?
– Sí, fue una experiencia muy liberadora. Constantemente recibimos comentarios de docentes que nos comparten cómo incorporaron prácticas en el aula que surgieron de este trabajo y que les resultaron muy valiosas. A partir de este proceso, se implementó en la Facultad de Ciencias de la Salud una propuesta concreta: la Unidad Cero como parte del ingreso a primer año de las tres carreras. Tradicionalmente, el ingreso se acompañaba con el SIBU (Seminario de Introducción a la Vida Universitaria), centrado en competencias académicas de lectura y escritura, y en aspectos administrativos y de orientación institucional. Este año, por primera vez, se decidió separar el SIBU, enfocado en la construcción de ciudadanía universitaria, de la Unidad Cero, que se alojó en una materia troncal de cada carrera. La cursada comenzó un mes antes, y durante ese tiempo se trabajaron las competencias de lectura y escritura desde contextos específicos de cada disciplina. Se buscó que los estudiantes pudieran empezar a identificar las prácticas discursivas propias de su campo, con estrategias más afectivas y cercanas. El impacto fue evidente. En las reuniones posteriores, tanto docentes como estudiantes compartieron que la experiencia fue distinta, más significativa. Se notaron cambios en el modo de abordar las materias, en la disposición al aprendizaje y en el vínculo con la lectura y la escritura. Algo se movió, algo se abrió. Y eso está muy bien.
Transformar el vínculo pedagógico a través del afecto no es una consigna menor: es una apuesta política, ética y estética. Átopos no ofrece respuestas cerradas ni recetas aplicables, sino que se presenta como una cartografía en movimiento, un mapa que se dibuja mientras se camina. En sus páginas se entretejen intuiciones, desvíos, fisuras y hallazgos que invitan a pensar la lectura y la escritura no como obstáculos, sino como territorios por habitar.
Porque cuando la emoción logra filtrarse en las estructuras rígidas del saber, cuando el cuerpo y la palabra se encuentran en el aula, algo se transforma. Y ese algo, por pequeño que sea, puede abrir un nuevo modo de enseñar, de aprender y de estar juntos. Átopos es, entonces, una invitación a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir escribiendo desde el deseo y la potencia de lo que aún no está dicho.